Análisis del caso Beatriz vs. El Salvador
«Los derechos conquistados deben ser progresivos: Mónica González Contró»
Fuente: Gaceta UNAM Feb 24, 2025


En nuestra región tenemos algunas tendencias regresivas y autoritarias que pretenden limitar lo que ya hemos logrado en las distintas legislaciones de los países a través del litigio estratégico, añadió en la apertura del Seminario Análisis del caso Beatriz vs. El Salvador.
Por eso, detalló, es especialmente importante abrir espacios para reflexionar, debatir e, incluso, cuestionar la sentencia relativa a este asunto, y proponer nuevas rutas para la defensa de los derechos humanos en la región.
El caso, recientemente resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) –donde determinó que El Salvador es responsable por violencia obstétrica y violación al derecho a la salud de una mujer con un embarazo de alto riesgo por falta de protocolos de atención médica adecuados–, es emblemático y la resolución de ese tribunal no tiene precedentes. “Es una de las primeras en términos de derechos sexuales y reproductivos que toca el tema de la prohibición absoluta del aborto en la legislación”.
La resolución, señaló la directora, tiene deficiencias y áreas de oportunidad, “pero en el momento que vivimos es especialmente oportuno y relevante visibilizar las sentencias de la Corte IDH, y reiterar la obligatoriedad que tienen para nuestro país los criterios que se establecen desde ese órgano internacional, e insistir en la no regresividad de los derechos”.
Esta resolución impacta en muchos países y constituye un precedente muy importante que debemos visibilizar y promover, concluyó González Contró.
Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), recordó el caso: “Beatriz vivía en una zona rural del oriente de El Salvador, en pobreza extrema. Padecía lupus, entre otras condiciones de salud, como anemia y artritis reumatoide. Luchó contra el Estado salvadoreño para que le permitiera interrumpir un segundo embarazo, luego de que el producto fuera diagnosticado como anencefálico, es decir, con una alteración que impide el desarrollo del cráneo y el cerebro, e imposibilita la vida fuera del útero”.
El personal médico coincidía en que era necesario interrumpir el embarazo, pues cada día se afectaba la salud de la mujer, ya mermada por un primer embarazo y el reciente. En 2013 su historia conmocionó y acaparó la atención de personas, organizaciones, medios de comunicación y tomadores de decisiones en diversos países, porque evidenció la cerrazón del Estado salvadoreño y su negación para flexibilizar las leyes y políticas en materia de aborto, así como su falta de voluntad política y acción inmediata para evitar afectaciones directas a Beatriz. El caso detonó la presión social nacional e internacional.
Beatriz fue forzada a un embarazo inviable durante casi tres meses más de que se diera el diagnóstico. La Corte IDH intervino en el caso y el Estado salvadoreño fue obligado a realizar el procedimiento de interrupción del embarazo a principios de junio de 2013.
Ella puso al descubierto ante el mundo los graves impactos de la penalización absoluta del aborto en su país. Murió el 8 de octubre de 2017 y desde entonces las organizaciones de la sociedad civil que la acompañaron, mantuvieron un proceso de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y hoy exigen el cumplimiento de las medidas de reparación integral que ordenó la Corte a aquel país en su sentencia de finales del año pasado.
Rebeca Ramos rememoró que en 1997 se estableció en esa nación la prohibición absoluta del aborto y se instaló la persecución de las mujeres que sufren alguna emergencia de salud durante el embarazo, como abortos espontáneos. Desde 1998 hasta 2019 se han registrado más de 181 casos judicializados en contra de mujeres por el delito de aborto u otros afines, como homicidios agravados por razón de parentesco. Desde 2009, se logró la libertad de 65 de ellas.
En el panel 1 del Seminario, Julissa Mantilla, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y académica de la Universidad Pontificia de los Andes, consideró que la sentencia debe ser vista en su debida dimensión: de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, detalló en el aula Guillermo Floris Margadant del IIJ.
Una medida idónea para Beatriz hubiera sido un tratamiento médico, para protegerla. Penalizar al aborto no la protegía. Todo lo que ella pasó fue una reafirmación de la desigualdad. Por ello, el enfoque de género en la justicia y la salud es absolutamente necesario si queremos hablar de justicia, de derechos humanos y de no discriminación.
Silvia Serrano Guzmán, codirectora del Centro de Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill, en Washington D.C., Estados Unidos, calificó la sentencia como “agridulce”, con aspectos positivos, débiles y negativos.
Como aspecto positivo, “valoro que la Corte, muy en línea con la Organización Mundial de la Salud, naturaliza a lo largo de la sentencia a la interrupción del embarazo como un servicio de salud”.
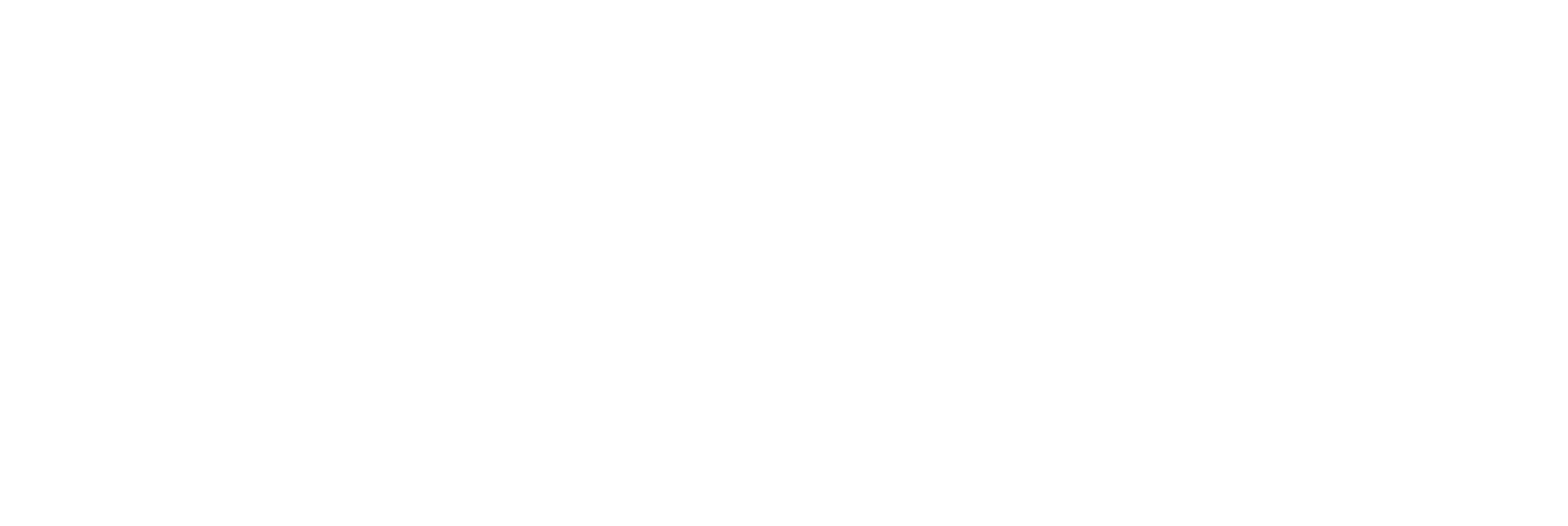




Leave A Comment